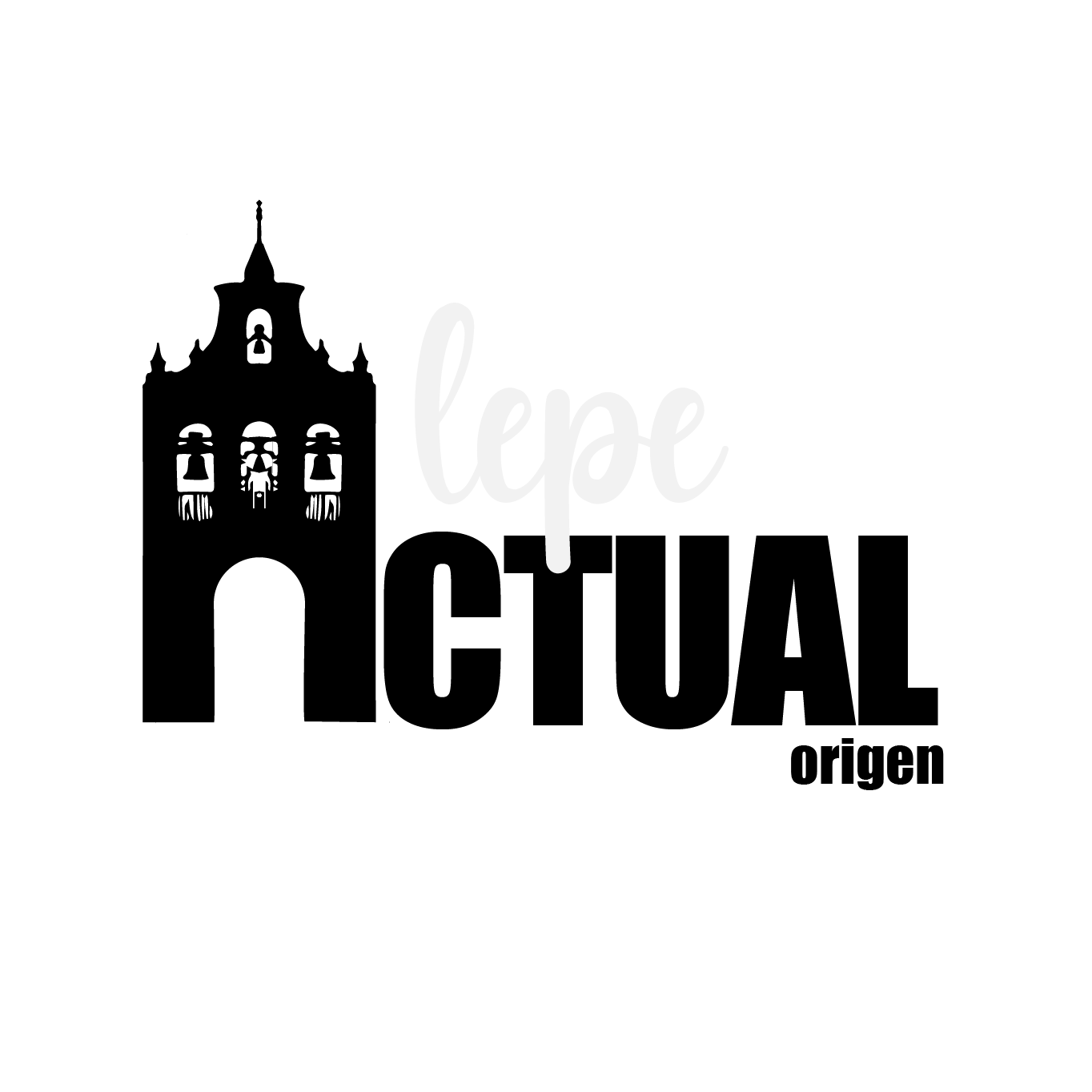Confieso que nunca me han gustado las marcas, entre otras cosas porque en mi infancia y primera juventud no existía ese apego a las marcas que ha venido después: mi madre me compró un chándal John Smith a los 14 años cuando comenzaba el bachillerato en mi amado IES Rafael Reyes de Cartaya, porque con el bachillerato daba comienzo también una nueva asignatura desconocida hasta entonces, Educación Física. Y era John Smith porque no había mucha competencia, como los chemilacó que eran de la marca Lacost, porque no había de otra; como tampoco más allá de Seat, Citroën o Renault en coches, y otro tanto en lo que queramos.
Nuestra RAE mantiene firme su criterio gramatical de que “el masculino es el género no marcado” en nuestra lengua desde la aparición de su primera Gramática en 1771 hasta la última, publicada en 2009. En cambio, a lo largo de este largo camino ha trazado cambios significativos tanto en aspectos fonológicos y morfosintácticos, poco dados a los cambios una vez fijado el español moderno desde el Siglo de Oro como, sobre todo, a infinidad de cambios en el léxico, que han sido recogidos en las sucesivas ediciones del DLE, desde su primera edición entre los años 1726-1739 hasta la última, la 23ª, publicada en 2014. En este último caso podemos señalar la inclusión de asín o güisqui, por poner solo dos ejemplos curiosos. Curiosos en el sentido de que la RAE mantiene aún el término “vugarismo”, para el primer ejemplo, y por lo tanto el de lengua vulgar, como si hubiese algún hablante capaz de encadenar un vulgarismo tras otro al expresarse de forma oral o escrita. Es hora de sustituir el término lengua vulgar por el más adecuado filológicamente hablando de lengua popular que, como sabemos, y la RAE lo sabe sin lugar a dudas, es la responsable de la inmensa mayoría de los cambios en la historia de la lengua. Para el ejemplo de güisqui y otros tantos de su tenor, nos ahorramos la explicación, porque pensamos que el prurito de esa novedosa grafía apenas quedará para algunos académicos.
Hay también cambios en aspectos morfológicos, como hemos dicho. Uno también curioso es el de admitir como perífrasis de obligación “deber de”, que hasta ayer indicaba posibilidad, frente a la ausencia de preposición, que indicaba obligación. Los hablantes se confundían, claro, y no solo si consideramos la lengua popular, puesto que el ejemplo que se da es nada menos que del académico y premio Nobel, Vargas-Llosa. (vid. Diccionario panhispánico de dudas, 2005).
Si algunos de los académicos del alfabeto en minúscula y mayúscula se dan un voltio por los ambientes donde se habla escucharán que la gente ya no habla en masculino, puesto que gracias al avance de la sociedad contemporánea la mujer ya no está excluida de todos los ámbitos que no sea el doméstico como ha sucedido desde los orígenes, y desgraciadamente continúa sucediendo en muchas sociedades. ¿Qué hubiese sucedido en este aspecto de género no marcado en nuestra sociedad cristiana si Jesucristo hubiese sido mujer?
Dejando a un lado planteamientos filosóficos y volviendo a los filológicos estamos convencidos de que la RAE no tiene ningún inconveniente en discutir en una de sus sesiones plenarias adecuar esta norma morfológica de manera tan sencilla como dejar de marcar ninguno de los dos géneros en español. Los hablantes, los verdaderos académicos, sensu strictu los dueños y señores de la lengua, sabrán elegir el género gramatical a su albur y sin problemas de incomprensión como ha sucedido a lo largo de la dilatada historia del español. Sería una forma elegante de terminar también con disputas y arengas que no llevan al entendimiento que es la función principal de la lengua. (vid., por ejemplo, “¿Una Constitución ‘bigénero’?”, El País, 27/07/2018). En este sentido, en el de buscar la integración y no la segregación, queremos terminar destacando las palabras de Elvira Lindo, quien también hace hincapié en la barrera que supone el lenguaje en nuestra sociedad ahora, cuando se han dado pasos hacia la igualdad entre mujeres y hombres y, por tanto, nadie ha de sentirse excluido: “Hay algo que ha dificultado la comprensión de este asunto y quiero decirlo: el lenguaje académico. Los derechos humanos se defienden con el lenguaje del pueblo, comprensible, directo”. (vid. “Nacer en un cuerpo equivocado”, El País, 14/02/2021).
Por Manolo Ramírez